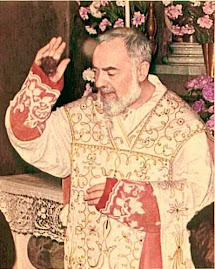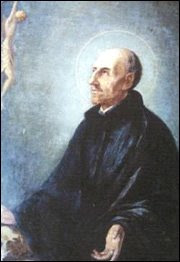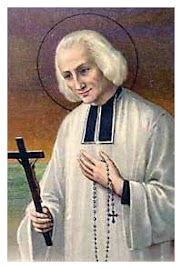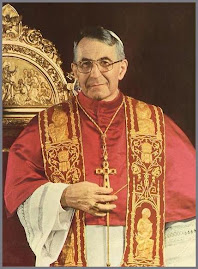domingo, 30 de octubre de 2016
San Atanasio: "Jamás ha sucedido nada semejante"
“El hombre se levantó
para marchar junto con su concubina y su siervo, cuando su suegro, el padre de
la joven, le dijo: -Mira que el día ya declina hacia el atardecer, permaneced
hasta que acabe el día. Quédate aquí esta noche y tu corazón disfrutará. Mañana
os levantaréis para emprender vuestro camino, y marcharás a tu tienda.
Pero el hombre no
quiso quedarse otra noche y se puso en marcha. Llegó frente a Jebús, esto es,
Jerusalén, con sus dos asnos enjaezados y acompañado por su concubina.
Cuando ya estaban
junto a Jebús y el día ya declinaba, el siervo dijo a su señor: -Vamos a
dirigirnos a la ciudad de estos jebuseos para pasar en ella la noche.
Su señor le respondió:
-No nos dirigiremos hacia una ciudad extranjera que no es de los hijos de
Israel. Llegaremos hasta Guibeá. Y dijo a su siervo:
-Vamos a acercarnos a uno de estos lugares. Haremos noche en Guibeá o en Ramá. Siguieron su camino y
se les puso el sol junto a Guibeá, que pertenece a Benjamín.
Se dirigieron allí
para entrar a hacer noche en Guibeá. Entró y se quedó en la plaza de la ciudad,
porque nadie los invitó a dormir en su casa.
Hubo un hombre anciano
que venía de hacer su trabajo en el campo por la tarde. Este hombre era de la
montaña de Efraím y vivía en Guibeá. En cambio los hombres de aquel lugar eran
hijos de Benjamín.
El anciano alzó sus
ojos, vio a aquel forastero en la plaza de la ciudad, y le dijo: -¿De dónde
vienes y adónde vas? Él respondió: -Vamos
pasando desde Belén de Judá hasta la región limítrofe de la montaña de Efraím,
de donde soy yo. De allí fui a Belén de Judá y ahora regreso a mi casa, pero
nadie me ha invitado a la suya. Tenemos paja y forraje
para nuestros asnos, y pan y vino para tu sierva y el joven que acompaña a tu
siervo. No necesitamos nada.
El anciano le dijo:
-La paz sea contigo. Me haré cargo de todo lo que necesites, pero no pases la
noche en la plaza. Lo llevó a su casa,
dio forraje a los asnos, y a ellos les lavó los pies, y comieron y bebieron. Estaban alegres sus
corazones cuando unos hombres de la ciudad, hijos de Belial, rodearon la casa
golpeando en la puerta y diciendo al hombre anciano dueño de la casa:
-Entréganos al hombre que ha venido a tu casa para que lo conozcamos.
El dueño de la casa
salió y les dijo: -No, hermanos, no hagáis ese mal, puesto que este hombre ha
venido a mi casa. No cometáis semejante infamia. Mirad, aquí tenéis a
mi hija, que es virgen, y a su concubina. Os las entrego para que las humilléis
y les hagáis lo que os plazca, pero con este hombre no cometáis semejante
infamia.
Sin embargo, esos
hombres no quisieron escucharlo, por lo que el hombre tomó a su concubina y se
la sacó fuera. Ellos la conocieron y la maltrataron durante toda la noche hasta
el amanecer, y la soltaron al rayar el alba.
De madrugada la mujer
regresó y cayó a la entrada de la casa de aquel hombre en donde estaba su
señor, hasta que clareó el día.
Por la mañana se
levantó su señor, abrió las puertas de la casa y salió para emprender su camino
cuando encontró a su concubina tumbada a la entrada de la casa, con las manos
en el umbral, y le dijo: -Levántate, vamos. Pero ella no le respondió. La
colocó sobre un asno, y se puso en marcha hacia su tierra.
Cuando llegó a su
casa, tomó un cuchillo, sujetó a su concubina y la descuartizó, respetando los
huesos, en doce trozos, y la envió a todos los confines de Israel.
Y todos los que veían
aquello, decían: -Nunca ha sucedido ni se ha visto nada igual desde que los
hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy. Pues había
dado órdenes a los hombres que había enviado de que dijeran: -Decid esto a
todos los hijos de Israel: «¿Acaso ha sucedido nada igual desde que los hijos
de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy? ¡Prestad atención
a esto, deliberad y hablad!».
Todos los hijos de Israel
acudieron desde Dan hasta Berseba, incluyendo la tierra de Galaad, y la
comunidad se reunió, como un solo hombre, con el Señor, en Mispá.
Se presentaron, a
asamblea del pueblo de Dios, los jefes del pueblo entero, todas las tribus de
Israel, cuatrocientos mil hombres de infantería armados con espadas.
Los hijos de Benjamín
se enteraron de que los hijos de Israel estaban subiendo a Mispá. Entonces los
israelitas dijeron: -Hablad, ¿cómo ha ocurrido esta maldad?
El levita, marido de
la mujer asesinada, respondió diciendo: -Llegué a Guibeá de Benjamín junto con
mi concubina para pasar la noche; se levantaron contra mí los habitantes de
Guibeá y rodearon durante la noche la casa donde estaba, intentando matarme.
Humillaron a mi concubina y ella murió.
Yo tomé mi concubina,
la descuarticé y la envié por toda la campiña de la heredad de Israel, porque
hicieron algo perverso e infame en Israel.
Y todos vosotros,
hijos de Israel, deliberad ahora y tomad una decisión. Se alzó todo el pueblo
como un solo hombre diciendo: -Nadie se marchará a su tienda ni se retirará a
su casa.
Esto es lo que haremos
ahora contra Guibeá, por sorteo: tomaremos
diez hombres de cada cien de todas las tribus de Israel, y cien de cada mil, y
mil de cada diez mil, para aportar provisiones a la tropa, de modo que cuando
lleguen a Guibeá de Benjamín les den su merecido por la infamia que han
cometido en Israel. Todos los israelitas, unidos como un solo hombre, se
dirigieron a la ciudad.” (Jueces 19,9 - 20,11)
De una carta de San Atanasio, del año 341
A TODOS LOS
OBISPOS
"A todos los hermanos
Obispos de todo lugar, queridos señores, Atanasio los saluda en el Señor.
Lo que hemos sufrido es terrible
y casi insoportable; no es posible explicarlo como corresponde. Pero, para que
el horror de los acontecimientos sea conocido más rápidamente, he considerado
bueno recordar un pasaje de la Sagrada Escritura.
Un Levita, cuya mujer había sido
gravemente ultrajada -era una hebrea de la tribu de Judá- conoció el horror de
este crimen. Trastornado por el ultraje
que se le habla inferido, descuartizó – según
refiere en el libro de los Jueces la Sagrada Escritura – el cuerpo de la mujer muerta y mandó los
trozos a las Tribus de Israel. No solamente él, sino todos, debían sufrir con
él este grave crimen. Si ellos compartían su dolor y sufrimiento, todos a una
debían vengarlo también. Pero si no querían saber nada, debería caer la
ignominia sobre ellos, como si fuesen los criminales. Los mensajeros dieron
cuenta del suceso. Pero los que lo vieron y oyeron, declararon: jamás ha
sucedido nada semejante desde los días en que los hijos de Israel salieron de
Egipto. Todas las tribus de Israel se movilizaron y, como si lo hubiesen
sufrido en su propio cuerpo, se unieron contra los criminales. Estos fueron
vencidos en la guerra y aborrecidos de todos, pues los bandos reunidos no
atendieron la pertenencia tribal, sino que sólo miraron con indignación el
crimen cometido.
Vosotros, hermanos, conocéis este
relato y lo que la Escritura quiere señalar con él. No quiero extenderme más
sobre ello, puesto que escribo a enterados, y me esforzaré por atraer vuestra
atención sobre lo que ha acontecido ahora, que es más espantoso que lo de
entonces. Por esto he recordado este relato, para que podáis comparar los
acontecimientos y hechos actuales con los descritos y reconozcáis que lo actual
excede en crueldad a lo de entonces. Y deseo que en vosotros crezca una mayor
indignación contra los criminales, que la que entonces hubo. Pues
la dureza de la persecución contra nosotros, es incluso superior.
Es exigua la desgracia del Levita
en comparación con lo que ahora se está haciendo con la Iglesia. Nada peor ha
ocurrido jamás en el mundo, ni nadie ha sufrido jamás mayor desgracia. En aquel
entonces fue una sola mujer la ultrajada, un solo Levita el perseguido. Hoy es
toda la Iglesia, la que sufre injusticias, todo el orden sacerdotal el que padece
insolencias y -lo que es aún peor- la religiosidad es perseguida por la impiedad.
En aquel entonces cada tribu se asustó al
ver un trozo de una sola mujer. Hoy se ve despedazada a trozos toda la Iglesia.
Los mensajeros que os son enviados a vosotros y a otros, para transmitir la
noticia, sufren la insolencia y la injusticia.
Conmoveos, os lo imploro, no sólo
como si fuésemos nosotros solos los que hubiésemos sufrido injusticia, sino
también vosotros mismos. Cada uno debe ayudar, tal como si él mismo lo
sufriese. Si no, dentro de poco se derrumbará el orden eclesiástico y la fe de
la Iglesia. Ambas cosas, amenazan, si Dios no restablece rápidamente y con
vuestra ayuda, el orden querido, si el sufrimiento no expía por la Iglesia.
No es ahora cuando la Iglesia ha
recibido el orden y los fundamentos. De los Patriarcas los recibió bien y con
seguridad. Y tampoco es ahora que se inició la fe, sino que nos vino del Señor
a través de sus discípulos. Que no se pierda, lo que desde el principio hasta
nuestros días se ha conservado en la Iglesia; no malversemos lo que nos
fue confiado.
Hermanos, como administradores de
los Misterios de Dios, dejad conmoveros, ya que veis como todo ello nos es
robado por los otros. Los mensajeros de esta carta os dirán más cosas; a mí
sólo me cabe reseñároslo en breves líneas, para que realmente reconozcáis
que jamás ha sucedido nada semejante contra la Iglesia, desde el día en que el
Señor, ascendido a los Cielos, dio el encargo a sus discípulos con las palabras:
"Id y enseñad a todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo".
(“Encyclica ad Episcopos Epistola”, Beati Athanasii Episcopi Alexandriae, en
Migne, Patrología griega, tomo 25, col. 219-240, el fragmento citado
corresponde a las col. 221-226 / Se puede ver aquí,
página 268; el fragmento es citado por Mons. Rudolph Graber en su obra “Atanasio
y la Iglesia de nuestro tiempo”, año 1974).
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)