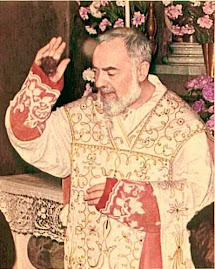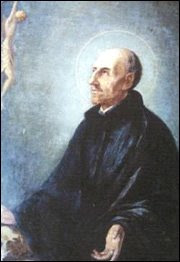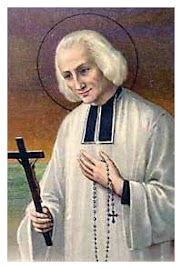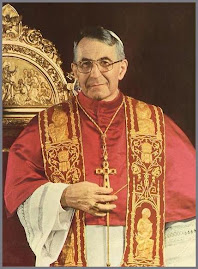jueves, 3 de noviembre de 2016
Permanentemente lastimada
Al parecer, el artículo que publicamos traducido a continuación se conserva aún en la red gracias a alguien llamado John L. que colocó el texto en su totalidad en el área de comentarios de un sitio web. El título original era “Permanent Scars” y fue publicado por Daniel Mitsui en su blog “The lion and the cardinal”, en marzo de 2007.
***
TV ES PETRVS ET SVPER HANC PETRAM ÆDIFICABO
ECCLESIAM MEAM ET PORTÆ INFERI NON PRÆVALEBVNT ADVERSVS EAM
Entre ciertos católicos existe una suerte de optimismo fácil
acerca del futuro cercano de la Iglesia; una expectativa de que si las cosas
alguna vez se vuelven demasiado malas, Dios hará surgir algunos nuevos santos y
héroes y genios para hacer todo bueno de nuevo. Esta es una expectativa en la que eso
sucederá como algo natural.
Pero la promesa contra las puertas del infierno fue una
promesa de victoria final solamente, no de estabilidad y confort durante nuestras
vidas. Si la Iglesia tiene que sobrevivir, lo hará en ocasiones como lo hizo en
las catacumbas romanas, las cuevas del Líbano, los escondites de los recusantes
ingleses o de las Islas Goto. A veces tiene que sobrevivir a pesar de las
agobiantes carencias materiales en circunstancias desesperantes. La esperanza
no sería virtud si fuera fácil.
Los optimistas son afectos a citar un capítulo de El Hombre
Eterno de Chesterton referido a las cinco muertes de la Fe, y su inexplicable
resurrección en cada ocasión. La conclusión, por supuesto, es que esto es lo
que sucede siempre. Nunca pensé que éste fuera uno de los argumentos más
convincentes de Chesterton; si él hubiese sido un asirio en vez de un inglés, podría
haber corregido el capítulo, porque en Asiria la fe murió cinco veces sin nunca
regresar a la vida.
Aunque decir esto no es exactamente justo; unos pocos
asirios fieles existen hoy en día, y unos pocos buenos cristianos existieron en
cada era de muerte identificada por Chesterton. Cuando habla de una muerte de
la fe, nunca quiso decir que ésta cesó por completo, sino que dejó de estar
sana, de ser vibrante e influyente. No fue una crisis del Cristianismo, sino de
la Civilización Cristiana.
Pero nunca se nos hizo la promesa de que las puertas del
infierno no prevalecerían contra la civilización cristiana. En Europa, la
civilización cristiana fue resucitada cinco veces; no existe promesa de una
sexta. El Cristianismo muy bien podría tener que sobrevivir sin civilización
cristiana, como algo brutalmente perseguido, internamente conflictuado y
socialmente irrelevante. Éste, en realidad, no es más que el estado normal del
Cristianismo.
Tanto entre los Católicos como entre los Ortodoxos existe un
deseo expresado abiertamente de retornar a los principios del Cristianismo del
primer milenio. Es un deseo que comparto, en tanto creo que la continuidad con
los Padres de la Iglesia es absolutamente indispensable, y que la Iglesia Romana
y la Bizantina deben ser una. Pero ese deseo no nos debe engañar acerca de lo
que fue realmente la Gran Iglesia del primer milenio.
En los dos siglos de la legalización del Cristianismo, la Gran
Iglesia perdió dos de los antiguos patriarcados; en unos pocos siglos
siguientes, perdió contra los mahometanos la mayoría de su territorio y de su
gente, y nunca recuperó mucho de eso. La historia del Cristianismo del primer
milenio es de un continuo fracaso y atrición; la Iglesia sufrió de herejías
cristológicas y trinitarias unas tras otras, y con la misma facilidad con la
que se podía alejar a la Iglesia de ellas una vez leídos los anatemas, todas
estas herejías surgían en el interior de la Iglesia. Hubo un tiempo, antes de
que fueran lanzados los anatemas, cuando cada una de las herejías todavía no
había sido condenada, en el que eran profesadas abiertamente en todos los
niveles de la Iglesia. Vivir como cristiano en el primer milenio, especialmente
en alguno de los patriarcados orientales, la mitad de las veces significaba tener
a herejes cristológicos o trinitarios por obispos y sacerdotes, y que los
fieles en su mayoría profesaran también los errores o fueran demasiado cobardes
o indiferentes para oponerse a ellos.
Durante los 61 años previos al Segundo Concilio de Nicea, y después
del mismo durante otros 28 años, la Iglesia de Bizancio fue gobernada por
emperadores iconoclastas y los sicofantes que ellos pudieron colocar en la sede
patriarcal; las imágenes eran blanqueadas, los monjes torturados y asesinados,
las reliquias lanzadas al mar, las devociones del santoral suprimidas. Fue la
destrucción de la tradición más violenta jamás ocurrida en el interior de la
Iglesia; sólo una muy pequeña cantidad de íconos anteriores a la crisis
sobrevivió, la mayoría de ellos bajo la relativa seguridad del gobierno
mahometano. Existe una considerable porción de memoria histórica del
Cristianismo Bizantino con la que muchos de sus admiradores y conversos de occidente
aún no han podido. La iconoclasia aparece
en su mente, y esto podría atemperar su jactancia; porque hubo un tiempo en el que
la Ortodoxia Oriental también lo perdió todo.
Hay en esto una verdad tan simple que con frecuencia la olvidamos:
Satanás es más listo que nosotros. Y es más fuerte que nosotros y más paciente
que nosotros. Si no lo fuese, no tendríamos necesidad de un Salvador. No se nos
prometió un paraíso en esta vida, sino un continuo ataque hasta que el Reino
venga. Satanás destruiría, dividiría y degradaría a la Iglesia en cualquier
forma que pudiera divisar. Lo haría con la herejía, el cisma y la guerra, en el
saqueo de las hordas bárbaras y en el complot de las sociedades secretas.
Obraría a través de la codicia de los príncipes, la lujuria de los reyes, el
orgullo de los emperadores y la insensatez de los papas. Susurraría malas ideas
en los oídos de hombres de buena voluntad. Atraería terremotos, fuego y plagas,
y cualquier cosa que pudiera manipular de la buena tierra de Dios. Arruinaría
la Iglesia desde adentro y desde afuera. Obraría en momentos horribles y en
siglos de inadvertida degradación.
Satanás odia a la Iglesia y quiere que nosotros odiemos a la
Iglesia. Y es lo suficientemente listo, fuerte y paciente para arruinar todo lo
que hace fácil amar a la Iglesia. Fue lo suficientemente hábil para arruinar la
aparentemente inmortal Edad Media, por lo que ciertamente es lo suficientemente
hábil para arruinar el frágil movimiento tradicionalista de hoy. Y es lo
suficientemente hábil para arruinar la ortopraxis y la estabilidad teológica
del Oriente Cristiano. Si esto no fuese obvio como dato teológico, debería
serlo como hecho histórico; él lo ha hecho antes.
Y la Ortodoxia Latina patrístico-medieval en la que deseo que
se convierta el Catolicismo Romano, y a lo que dedicaré los esfuerzos de mi
vida entera: él es lo suficientemente hábil para arruinar eso también. Esto es
lo que necesita ser recordado por quienes buscan refugiarse del Modernismo en
el Catolicismo Tradicional o en la Ortodoxia Oriental o en sus propias
fantasías historicistas sobre cualquiera de ellos. No hay refugio en la Iglesia
Militante. Si una Iglesia parece haber resistido al modernismo, simplemente
significa que Satanás está esperando para afligirla con algún otro error tan
pronto como pueda. Las antiguas Iglesias son vulnerables y han sido siempre vulnerables.
Al examinarlas, todas ellas llevan las cicatrices
permanentes del ataque enemigo; las pérdidas y las rupturas y las traiciones de
la antigua tradición. Si hubiese una Iglesia sin ellas, no tendría pretensión
creíble de ser la verdadera Iglesia; sería algo tan poco amenazador para el
principado de Satanás que ni siquiera se molestaría en prestarle atención. Una
Iglesia que no es permanentemente lastimada no es el Cuerpo de Cristo.
Los apóstoles entendieron esto, y vivieron siempre como si
el esjaton fuera inminente y el enemigo estuviera cerca. Dudo que alguno de
ellos esperara que la sociedad de continentes enteros estuviera orientada hacia
el Cielo por miles de años. Esto sería algo muchísimo mejor que lo que tenían algún
derecho de esperar.
La civilización cristiana y todos sus tesoros eran un
regalo; un inmerecido y extremadamente generoso regalo. Cuando un niño recibe
un regalo precioso de su padre amado, lo aprecia y lo cuida, recordando siempre
la generosidad de aquel que se lo dio. Sólo la más despreciable ingratitud haría
que lo descuide, lo desfigure, que decida que ya no es de su agrado y lo arroje
a la basura, o lo transforme en algo diferente. Esto es lo que han perdido de
vista los apologistas del nuevo Catolicismo, quienes constantemente reivindican
su validez sacramental como si eso fuera lo único que importa. El problema con
la nueva liturgia, la música banal, las iglesias vacías no es que dañen la
imagen de Dios, más bien ellas dañan la nuestra.
Pero algo diferente es perdido de vista por los tradicionalistas,
quienes incesantemente se quejan de que los problemas no son arreglados con la
suficiente rapidez, o quienes amenazan con dejar la Iglesia hasta que sean
arreglados. Si el regalo es estropeado, el niño no tiene derecho a hacer
berrinche y exigir que su padre lo repare o le compre uno nuevo inmediatamente.
Porque no lo merecía, en primer lugar. El padre está en todo su derecho de retener
su generosidad hasta que el niño aprenda su lección, o de decirle al niño que
lo repare él mismo. No es nuestra prerrogativa exigir que los problemas en la
Iglesia sean resueltos conforme a nuestra conveniencia. Tampoco que estos
problemas sean necesariamente resueltos por alguien más.
Dios confió a los hombres el cuidado de su Iglesia en este
mundo hasta la parusía. Edificándola en el territorio del enemigo es como
participamos en la acción de la Providencia en la historia, y como somos santificados.
Ciertamente Dios puede asistirnos de maneras extraordinarias; la notoria
resiliencia de la Iglesia en ocasiones sólo puede ser explicada por
intervención divina. Pero, en justicia, nada exige a Dios darnos de modo
ordinario un nuevo grupo de santos y héroes y sabios para reparar todas las
cosas. Cuando la Iglesia necesita santos, héroes y sabios, puede que nos tenga
sólo a nosotros. Y la mayoría de nosotros estamos demasiado detestablemente
orgullosos de nuestra falsa humildad como para al menos intentar la santidad
heroica.
La situación actual de la vida cristiana, como siempre, es la
de rezar entre ruinas; la de buscar entre los escombros de una iglesia
largamente destruida en busca de piezas que reconozcamos; la de aferrarse a ellas
y atesorarlas como nunca hicieron quienes las disfrutaron en su esplendor.
Veneramos estos trozos de escombros, y los estudiamos para figurarnos de qué
forma se ensamblaban y el significado que una vez tuvieron. Inducimos lo que
podemos de los olvidados métodos de su construcción y del olvidado lenguaje de
su simbolismo, y reconstruimos lo que podemos en el tiempo que se nos asigna.
Construimos algo hermoso para Dios, de tal modo que la memoria de la antigua fe
pueda sobrevivir para la próxima generación, hasta que las fuerzas del mal desbaraten,
incendien y sepulten nuestras construcciones.
Y nosotros
hacemos esto creyendo, no obstante toda tentación de desesperar, que la
victoria ya ha sido obtenida, y que la liberación está cerca. Nos ha sido dada
la tarea de modo que en ella podamos encontrar nuestro propósito y nuestro gozo
y nuestra santidad. Y perseverando, heredaremos un cielo nuevo y una tierra
nueva, donde construiremos de forma permanente lo que a modo de pobre imitación
hemos edificado en este mundo roto.
*
Texto original en inglés aquí
*
domingo, 30 de octubre de 2016
San Atanasio: "Jamás ha sucedido nada semejante"
“El hombre se levantó
para marchar junto con su concubina y su siervo, cuando su suegro, el padre de
la joven, le dijo: -Mira que el día ya declina hacia el atardecer, permaneced
hasta que acabe el día. Quédate aquí esta noche y tu corazón disfrutará. Mañana
os levantaréis para emprender vuestro camino, y marcharás a tu tienda.
Pero el hombre no
quiso quedarse otra noche y se puso en marcha. Llegó frente a Jebús, esto es,
Jerusalén, con sus dos asnos enjaezados y acompañado por su concubina.
Cuando ya estaban
junto a Jebús y el día ya declinaba, el siervo dijo a su señor: -Vamos a
dirigirnos a la ciudad de estos jebuseos para pasar en ella la noche.
Su señor le respondió:
-No nos dirigiremos hacia una ciudad extranjera que no es de los hijos de
Israel. Llegaremos hasta Guibeá. Y dijo a su siervo:
-Vamos a acercarnos a uno de estos lugares. Haremos noche en Guibeá o en Ramá. Siguieron su camino y
se les puso el sol junto a Guibeá, que pertenece a Benjamín.
Se dirigieron allí
para entrar a hacer noche en Guibeá. Entró y se quedó en la plaza de la ciudad,
porque nadie los invitó a dormir en su casa.
Hubo un hombre anciano
que venía de hacer su trabajo en el campo por la tarde. Este hombre era de la
montaña de Efraím y vivía en Guibeá. En cambio los hombres de aquel lugar eran
hijos de Benjamín.
El anciano alzó sus
ojos, vio a aquel forastero en la plaza de la ciudad, y le dijo: -¿De dónde
vienes y adónde vas? Él respondió: -Vamos
pasando desde Belén de Judá hasta la región limítrofe de la montaña de Efraím,
de donde soy yo. De allí fui a Belén de Judá y ahora regreso a mi casa, pero
nadie me ha invitado a la suya. Tenemos paja y forraje
para nuestros asnos, y pan y vino para tu sierva y el joven que acompaña a tu
siervo. No necesitamos nada.
El anciano le dijo:
-La paz sea contigo. Me haré cargo de todo lo que necesites, pero no pases la
noche en la plaza. Lo llevó a su casa,
dio forraje a los asnos, y a ellos les lavó los pies, y comieron y bebieron. Estaban alegres sus
corazones cuando unos hombres de la ciudad, hijos de Belial, rodearon la casa
golpeando en la puerta y diciendo al hombre anciano dueño de la casa:
-Entréganos al hombre que ha venido a tu casa para que lo conozcamos.
El dueño de la casa
salió y les dijo: -No, hermanos, no hagáis ese mal, puesto que este hombre ha
venido a mi casa. No cometáis semejante infamia. Mirad, aquí tenéis a
mi hija, que es virgen, y a su concubina. Os las entrego para que las humilléis
y les hagáis lo que os plazca, pero con este hombre no cometáis semejante
infamia.
Sin embargo, esos
hombres no quisieron escucharlo, por lo que el hombre tomó a su concubina y se
la sacó fuera. Ellos la conocieron y la maltrataron durante toda la noche hasta
el amanecer, y la soltaron al rayar el alba.
De madrugada la mujer
regresó y cayó a la entrada de la casa de aquel hombre en donde estaba su
señor, hasta que clareó el día.
Por la mañana se
levantó su señor, abrió las puertas de la casa y salió para emprender su camino
cuando encontró a su concubina tumbada a la entrada de la casa, con las manos
en el umbral, y le dijo: -Levántate, vamos. Pero ella no le respondió. La
colocó sobre un asno, y se puso en marcha hacia su tierra.
Cuando llegó a su
casa, tomó un cuchillo, sujetó a su concubina y la descuartizó, respetando los
huesos, en doce trozos, y la envió a todos los confines de Israel.
Y todos los que veían
aquello, decían: -Nunca ha sucedido ni se ha visto nada igual desde que los
hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy. Pues había
dado órdenes a los hombres que había enviado de que dijeran: -Decid esto a
todos los hijos de Israel: «¿Acaso ha sucedido nada igual desde que los hijos
de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy? ¡Prestad atención
a esto, deliberad y hablad!».
Todos los hijos de Israel
acudieron desde Dan hasta Berseba, incluyendo la tierra de Galaad, y la
comunidad se reunió, como un solo hombre, con el Señor, en Mispá.
Se presentaron, a
asamblea del pueblo de Dios, los jefes del pueblo entero, todas las tribus de
Israel, cuatrocientos mil hombres de infantería armados con espadas.
Los hijos de Benjamín
se enteraron de que los hijos de Israel estaban subiendo a Mispá. Entonces los
israelitas dijeron: -Hablad, ¿cómo ha ocurrido esta maldad?
El levita, marido de
la mujer asesinada, respondió diciendo: -Llegué a Guibeá de Benjamín junto con
mi concubina para pasar la noche; se levantaron contra mí los habitantes de
Guibeá y rodearon durante la noche la casa donde estaba, intentando matarme.
Humillaron a mi concubina y ella murió.
Yo tomé mi concubina,
la descuarticé y la envié por toda la campiña de la heredad de Israel, porque
hicieron algo perverso e infame en Israel.
Y todos vosotros,
hijos de Israel, deliberad ahora y tomad una decisión. Se alzó todo el pueblo
como un solo hombre diciendo: -Nadie se marchará a su tienda ni se retirará a
su casa.
Esto es lo que haremos
ahora contra Guibeá, por sorteo: tomaremos
diez hombres de cada cien de todas las tribus de Israel, y cien de cada mil, y
mil de cada diez mil, para aportar provisiones a la tropa, de modo que cuando
lleguen a Guibeá de Benjamín les den su merecido por la infamia que han
cometido en Israel. Todos los israelitas, unidos como un solo hombre, se
dirigieron a la ciudad.” (Jueces 19,9 - 20,11)
De una carta de San Atanasio, del año 341
A TODOS LOS
OBISPOS
"A todos los hermanos
Obispos de todo lugar, queridos señores, Atanasio los saluda en el Señor.
Lo que hemos sufrido es terrible
y casi insoportable; no es posible explicarlo como corresponde. Pero, para que
el horror de los acontecimientos sea conocido más rápidamente, he considerado
bueno recordar un pasaje de la Sagrada Escritura.
Un Levita, cuya mujer había sido
gravemente ultrajada -era una hebrea de la tribu de Judá- conoció el horror de
este crimen. Trastornado por el ultraje
que se le habla inferido, descuartizó – según
refiere en el libro de los Jueces la Sagrada Escritura – el cuerpo de la mujer muerta y mandó los
trozos a las Tribus de Israel. No solamente él, sino todos, debían sufrir con
él este grave crimen. Si ellos compartían su dolor y sufrimiento, todos a una
debían vengarlo también. Pero si no querían saber nada, debería caer la
ignominia sobre ellos, como si fuesen los criminales. Los mensajeros dieron
cuenta del suceso. Pero los que lo vieron y oyeron, declararon: jamás ha
sucedido nada semejante desde los días en que los hijos de Israel salieron de
Egipto. Todas las tribus de Israel se movilizaron y, como si lo hubiesen
sufrido en su propio cuerpo, se unieron contra los criminales. Estos fueron
vencidos en la guerra y aborrecidos de todos, pues los bandos reunidos no
atendieron la pertenencia tribal, sino que sólo miraron con indignación el
crimen cometido.
Vosotros, hermanos, conocéis este
relato y lo que la Escritura quiere señalar con él. No quiero extenderme más
sobre ello, puesto que escribo a enterados, y me esforzaré por atraer vuestra
atención sobre lo que ha acontecido ahora, que es más espantoso que lo de
entonces. Por esto he recordado este relato, para que podáis comparar los
acontecimientos y hechos actuales con los descritos y reconozcáis que lo actual
excede en crueldad a lo de entonces. Y deseo que en vosotros crezca una mayor
indignación contra los criminales, que la que entonces hubo. Pues
la dureza de la persecución contra nosotros, es incluso superior.
Es exigua la desgracia del Levita
en comparación con lo que ahora se está haciendo con la Iglesia. Nada peor ha
ocurrido jamás en el mundo, ni nadie ha sufrido jamás mayor desgracia. En aquel
entonces fue una sola mujer la ultrajada, un solo Levita el perseguido. Hoy es
toda la Iglesia, la que sufre injusticias, todo el orden sacerdotal el que padece
insolencias y -lo que es aún peor- la religiosidad es perseguida por la impiedad.
En aquel entonces cada tribu se asustó al
ver un trozo de una sola mujer. Hoy se ve despedazada a trozos toda la Iglesia.
Los mensajeros que os son enviados a vosotros y a otros, para transmitir la
noticia, sufren la insolencia y la injusticia.
Conmoveos, os lo imploro, no sólo
como si fuésemos nosotros solos los que hubiésemos sufrido injusticia, sino
también vosotros mismos. Cada uno debe ayudar, tal como si él mismo lo
sufriese. Si no, dentro de poco se derrumbará el orden eclesiástico y la fe de
la Iglesia. Ambas cosas, amenazan, si Dios no restablece rápidamente y con
vuestra ayuda, el orden querido, si el sufrimiento no expía por la Iglesia.
No es ahora cuando la Iglesia ha
recibido el orden y los fundamentos. De los Patriarcas los recibió bien y con
seguridad. Y tampoco es ahora que se inició la fe, sino que nos vino del Señor
a través de sus discípulos. Que no se pierda, lo que desde el principio hasta
nuestros días se ha conservado en la Iglesia; no malversemos lo que nos
fue confiado.
Hermanos, como administradores de
los Misterios de Dios, dejad conmoveros, ya que veis como todo ello nos es
robado por los otros. Los mensajeros de esta carta os dirán más cosas; a mí
sólo me cabe reseñároslo en breves líneas, para que realmente reconozcáis
que jamás ha sucedido nada semejante contra la Iglesia, desde el día en que el
Señor, ascendido a los Cielos, dio el encargo a sus discípulos con las palabras:
"Id y enseñad a todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo".
(“Encyclica ad Episcopos Epistola”, Beati Athanasii Episcopi Alexandriae, en
Migne, Patrología griega, tomo 25, col. 219-240, el fragmento citado
corresponde a las col. 221-226 / Se puede ver aquí,
página 268; el fragmento es citado por Mons. Rudolph Graber en su obra “Atanasio
y la Iglesia de nuestro tiempo”, año 1974).
Suscribirse a:
Entradas (Atom)