*
*
El día 1º de noviembre de 2009, en Roma, Monseñor Guido Marini, Maestro de las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice, pronunció una conferencia sobre las verdades escatológicas de nuestra fe. Es una conferencia extensa, pero por su gran valor, la hemos traducido, y la pondremos a disposición de los lectores en tres entradas de la Buhardilla.
Recomendamos su lectura completa y esperamos que sea de provecho espiritual para todos.
***
Hacia el final del año litúrgico
La gran tradición de la Iglesia nos enseña, y la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II lo ha recordado con insistencia, que toda auténtica espiritualidad cristiana no puede ser sino una espiritualidad litúrgica. Es decir, una vida según el Espíritu que recibe su contenido, su forma, y su alimento principalmente de la Liturgia de la Iglesia.
Teniendo en cuenta esta enseñanza, deseamos inaugurar el recorrido de nuestros retiros mensuales a la luz del tiempo litúrgico que se nos permite vivir. Próximos al Adviento, precisamente hoy hemos entrado en el mes de noviembre. Un mes que, iniciado en la contemplación de la eternidad, vivida por los santos y esperada por aquellos que más allá e la muerte aún necesitan purificación, se concluirá con la mirada dirigida hacia la realeza de Cristo, principio y fin de la historia, juez de verdad y de misericordia para la existencia de todos nosotros.
Así, si tuviéramos que sintetizar el contexto litúrgico en el que nos encontramos insertos en estos días del año, deberíamos hablar de “realidades últimas”. Hoy se acostumbra definirlas con el término “escatología”, en un tiempo se prefería decir “Novísimos”. Como fuere, somos invitados a dirigir la atención de la mente y la mirada del corazón hacia estas realidades últimas.
Las realidades últimas: en nuestra cultura secular no están muy de moda. Y en verdad, lamentablemente, no parecen muy actuales ni siquiera en la conciencia de muchos cristianos. Hay un inevitable tributo que cada generación cristiana paga al tiempo en que vive. Y uno de los tributos que nuestra generación paga al tiempo presente es el olvido de las realidades últimas.
Sin embargo, la fe cristiana no sería más completamente ella misma, y tal vez es más exacto decir que directamente no sería, sin la presencia de las realidades últimas. ¿Qué fe podría decirse la nuestra sin la verdad del Paraíso, del Purgatorio, del Infierno? ¿Y qué tendría que decir al hombre una fe que no hablase más de la muerte y de la resurrección que, sobre aquella, es la única victoria posible? ¿Y cómo podríamos llamarnos cristianos sin el culto de los Santos y la verdad de aquella comunión espiritual, en virtud de la cual es posible el sufragio por cuantos nos han precedido y que aún esperan la visión de Dios?
Si la Iglesia no deja de hablar de las realidades últimas, lo hace no por un excéntrico apego a algo que es antiguo y que, tal vez, sería mejor olvidar porque no se adapta mucho a los gustos de nuestro tiempo. En verdad, la Iglesia no puede omitir la predicación de las verdades escatológicas porque forman parte de lo que su Señor le ha entregado e iluminan el misterio del hombre. Aún cuando el hombre, por condicionamientos culturales, se oponga a ser iluminado. Sin las realidades últimas, las penúltimas permanecen en la tenebrosa oscuridad de la falta de sentido.
Entonces, tal vez es precisamente éste, nuestro tiempo, el que tiene urgente necesidad de oír de nuevo la proclamación alta y clara de qué es la muerte, de lo que nos espera más allá del muro del tiempo, de lo que es invisible y eterno. Y con el mundo, también nosotros, que un poco de mundo hospedamos en el corazón y que, quizás, permanecemos involucrados, al menos en parte, en el clima del siglo.
1. Todos los Santos
La Iglesia, que es siempre madre y maestra, nos regala iniciar el recorrido litúrgico del mes de noviembre con la espléndida solemnidad de Todos los Santos. De este modo, somos reconducidos al estadio definitivo y realizado de la vida de la Iglesia. En efecto, hoy no contemplamos tanto a los santos en su singularidad sino, más bien, a “la ciudad del Cielo, la santa Jerusalén que es nuestra madre, donde la asamblea festiva de nuestros hermanos glorifica eternamente” (Prefacio) el nombre del Señor.
Hoy la Iglesia eleva la mirada y la fija en el Cielo, anhela al Paraíso y contempla aquella meta sin la cual todo se hace absurdo en el cristianismo y sin la cual, para decirlo con San Pablo, “nosotros seríamos los más desgraciados de todos los hombres” (1 Cor. 15, 19). Hoy nuestro corazón se levanta “porque –afirma san Bernardo – los Santos desean tenernos con ellos y los Justos nos esperan” y “mientras deseamos estar junto a ellos, estimulamos en nuestro corazón la aspiración más intensa de compartir la gloria”.
¿A qué tiempo se remonta la institución de esta solemnidad? También ella, como otras, viene de la Iglesia Oriental y fue acogida en Roma cuando el Papa Bonifacio IV transformó el Pantheon, dedicado a todos los dioses del antiguo Olimpo, en una iglesia en honor de la Virgen y de todos los Santos. Esto ocurría el 13 de mayo del 609. Vale la pena recordar que Alcuino, el maestro de Carlomagno, fue uno de los propagadores de la fiesta. Él era un inglés de York, y los Celtas consideraban el 1º de noviembre como día de solemnidad porque marcaba el inicio de la estación invernal. Se piensa, por eso, que el cambio de la fiesta, del 13 de mayo al 1º de noviembre, estuvo determinado por influencias anglosajonas y francesas. Esto ocurrió en 1475, bajo el pontificado de Sixto IV.
Y nosotros podemos advertir la dimensión providencial de este cambio, por la luz espiritual que la solemnidad da al período conclusivo del año litúrgico. Es sobre esta luz en donde queremos ahora detenernos.
Cuando contemplamos la Jerusalén celestial, se nos recuerda que la Iglesia es una realidad mucho más amplia y más bella que aquella que nosotros habitualmente solemos considerar. Donde la fe no está - y éste no es nuestro caso - o donde la fe se está debilitando – y éste podría ser nuestro caso -, la Iglesia corre el riesgo de aparecer bajo una única realidad: la humana y visible. Entonces, todo en la vida de la Iglesia se agotaría en el interior de sus instituciones, su identidad podría parecer similar a la de tantas otras realidades mundanas – aunque con algunas particularidades bien definidas -, su existencia tendría como único escenario el de la historia humana. En otras palabras, es posible que, también para nosotros que tenemos la fe, la Iglesia se convierta en víctima del fenómeno de la secularización.
Pero – y ésta es la pregunta que debe despertarse interiormente en nosotros -, ¿qué podríamos hacer con una Iglesia secularizada? ¿O qué novedades tendría para donar al mundo una Iglesia similar en todo a las otras instituciones más o menos benéficas de las que el mundo está poblado? ¿Y puede satisfacernos una Iglesia que viva sólo para el bien y el desarrollo del siglo presente?
La solemnidad de Todos los Santos reconduce nuestra fe a la verdad integral del misterio de la Iglesia, recordándonos que la Iglesia no tiene una única dimensión y que la visibilidad no puede agotar su misterio. Así hoy, y en este tiempo litúrgico, somos invitados a contemplar la belleza del misterio de la Iglesia en todos sus aspectos. Esta es la Iglesia que el Señor nos ha dado, esta es la Iglesia en la cual creemos, ¡esta es la Iglesia que amamos! Una Iglesia que comparte nuestra peregrinación terrena pero que también nos entreabre las puertas del Cielo; una Iglesia que vive en el tiempo pero que también se proyecta y encuentra su morada estable en la eternidad; una Iglesia que tiene el rostro humano de nosotros, pobres pecadores, pero que también lleva en sí el esplendor de la santidad de Dios.
Si, justamente, advertimos la urgente necesidad de presentar así la Iglesia a nuestro mundo, no menos debemos advertir la necesidad de vivir nosotros cotidianamente la belleza de este misterio y dejarnos fascinar siempre de nuevo por esta belleza. Si nos preguntamos cómo es posible esto, viene en nuestra ayuda la Liturgia de la Iglesia. En cada celebración eucarística, al final del prefacio, poco antes de entonar con el impulso del corazón el Santo, escuchamos la invitación a cantar al Señor junto a los santos y a las filas de los ángeles. En resumen, a elevar nuestra alabanza a Dios uniéndonos a todos los habitantes del Paraíso o, en otras palabras, a la Jerusalén del Cielo. Diría el apóstol Pablo: “Nuestra conversación está en los Cielos”. Y bien, ¡que lo esté! Y que pueda ser el horizonte habitual de nuestra fe y de nuestra pertenencia a la Iglesia.
Esto significa dejar que la solemnidad de Todos los Santos dé contenido, forma y alimento a nuestra vida espiritual. Pero no es todo. Si hoy se nos recuerda que existe el Paraíso, que existe una eternidad beata, al mismo tiempo se nos recuerda que hay un camino que conduce allí. Precisamente por eso, el Evangelio de la Misa de esta solemnidad nos hace volver a escuchar las bienaventuranzas. El Paraíso es para los santos. No sólo para aquellos recordados por el Calendario y que la Iglesia ha reconocido y reconoce como tales. También para aquellos que podemos y debemos ser nosotros, con la adhesión de nuestra vida a la voluntad del Señor.
La historia recuerda, entre los fundadores de la Orden Cisterciense, a San Roberto de Troye. Este gran monje, desde la juventud, amaba repetir a los demás y a sí mismo: “En la vida no hay más que un único gran error que el hombre puede cometer: el de no ser santo”. Precisamente para hacernos evitar este único gran error de la vida, la Iglesia recuerda cada año a Todos los Santos. Y nosotros, en la escuela de la Iglesia, queremos hacer memoria, para repetir con Santa Teresa del Niño Jesús aquel “quiero” decidido e irrevocable, sin el cual nada puede la gracia de Dios.
***
Traducción: La Buhardilla de Jerónimo
***
















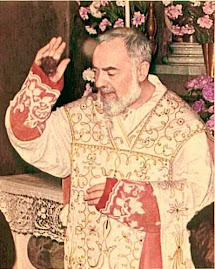










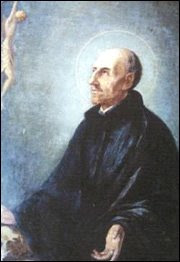




















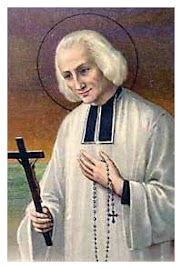












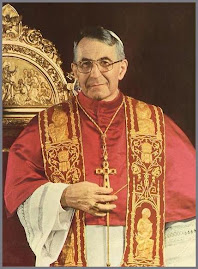

0 Comentarios:
Publicar un comentario