*
*
4. El Juicio final
En la parte central de la Profesión de Fe, allí donde se renueva el Credo en el Hijo de Dios, en un cierto momento se afirma: “Y subió al Cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos”. Tal vez, a veces, pasamos con demasiada superficialidad por los artículos de la fe. De este modo, no les ponemos más la debida atención y sobre todo nos olvidamos de lo que significan en orden a nuestra vida cristiana.
Respecto a este artículo de fe, escuchemos el Catecismo de la Iglesia Católica: “La resurrección de todos los muertos, «de los justos y de los pecadores» (Hch 24, 15), precederá al Juicio final. Esta será «la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal, para la condenación» (Jn 5, 28-29)… Frente a Cristo, que es la Verdad, será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios… El pronunciará por medio de su Hijo Jesucristo, su palabra definitiva sobre toda la historia. Nosotros conoceremos el sentido último de toda la obra de la creación y de toda la economía de la salvación, y comprenderemos los caminos admirables por los que Su Providencia habrá conducido todas las cosas a su fin último” (nn. 1038-1040).
No se podría describir con más claridad la verdad de fe del Juicio final. Esta claridad doctrinal no puede más que ayudarnos a descubrir las consecuencias espirituales que de allí se derivan.
Para empezar, diría que la consideración del Juicio final nos lleva a redescubrir la gran sabiduría de la práctica del examen de conciencia, posiblemente diario y particular, como sugería San Ignacio. En efecto, el examen de conciencia es una suerte de prueba de Juicio que nos acompaña en el curso de la vida. Aquel día, cuando Cristo vendrá a juzgar a vivos y muertos, nos veremos a nosotros mismos en la verdad y sin sombra de mentira. El Señor será la verdad en la cual nos encontraremos reflejados. ¿No es sabio, entonces, acostumbrarse a mirar la propia vida en la verdad, en Cristo, a lo largo de toda la existencia? No quisiera ser banal, y sin embargo creo que la siguiente comparación nos puede ayudar. Cuando somos llamados a afrontar un examen, nos disponemos a vivir ese momento como un juicio. Y a ese juicio nos preparamos con cuidado, a menudo simulando lo que ocurrirá más tarde, imaginando las posibles preguntas y respuestas. ¿No se deberá, con más cuidado aún, disponernos para el Juicio último sobre nuestra vida, acostumbrándonos a examinarnos a nosotros mismos según la verdad y, por lo tanto, en Cristo y en su Palabra?
Pero hay también algo más que la consideración del Juicio final nos ayuda a no perder de vista. Me refiero a la mirada de fe con que observamos e interpretamos los hechos de la vida: la nuestra, la ajena, y la del mundo entero. Aquel día, nos ha recordado el Catecismo, entenderemos finalmente el sentido verdadero y completo de la creación, de la redención, de cada obra realizada por Dios y, por lo tanto, también de cada acontecimiento que ha caracterizado la historia de los hombres. Aquella luz aclarará toda sombra de incomprensión. Entonces, la fe dejará espacio a la visión. Pero ya desde ahora podemos, de algún modo, anticipar y pregustar esa visión: en la medida en que miramos todo con los ojos de Dios. La fe es anticipación de la visión. Quien no tiene la fe, vive en la ceguera del sentido de las cosas. Cuanto más aumenta nuestra fe, más nos acercamos a la comprensión del misterio de la Providencia de Dios y a la experiencia de esa luz que vendrá a nosotros en el día del Juicio. Cuanto más aumenta la fe, más se disipan las zonas oscuras e incomprensibles de nuestra vida. Ejercitémonos, por lo tanto, en la mirada de la fe. Y pidamos la gracia de crecer en la fe.
5. Muerte
Cuanto hemos ido meditando hasta ahora, implica claramente el paso del hombre a través de la experiencia de la muerte. Y es igualmente claro que la hora de la muerte, a partir de las otras consideraciones hechas, recibe una luz del todo nueva, desconocida para quien recorre el camino de la existencia sin la fe. Así se muestra y hace aún más evidente que la consideración de las realidades últimas llena de sentido aquellas realidades penúltimas que, de otro modo, permanecen como el gran e irresuelto enigma de la existencia humana.
Tal vez es por esto que hoy se prefiere hablar poco de la muerte, de evitarla como argumento indeseado, de no pensar en ella y esperar una muerte repentina. ¡Qué lejano parece el tiempo en el que se preparaba para la buena muerte y se pedía la gracia de ser liberados de una muerte improvista! Si esto no concierne sólo a los hombres del siglo presente que han perdido la fe, ¿no será porque también nosotros, que decimos tener fe, hemos perdido el sentido cristiano de la muerte? El tiempo litúrgico en que vivimos, el mes de noviembre, popularmente conocido como el mes de los difuntos, puede ayudarnos a redescubrir el sentido cristiano del morir.
En primer lugar, es sabio pensar en la muerte. Un historiador griego de la antigüedad narra que el rey Damocles quiso un día mostrar cómo vive un rey a un súbdito que envidiaba su condición. Lo invitó a almorzar; un almuerzo opulento, de rey. La vida del rey parecía al siervo cada vez más envidiable. Pero, en un cierto momento, el rey lo invita a levantar la mirada sobre sí, ¿y qué ve el siervo? ¡Una espada pendía sobre su cabeza, con la punta hacia abajo, colgada de una crin de caballo! De golpe, el siervo se puso pálido, dejó de comer, el bocado se le quedó en la garganta y comenzó a temblar.
La muerte es un gran predicador cristiano. Predica siempre y a todos. Dejemos que también a nosotros nos dirija su prédica, que es una prédica de gran sabiduría. Dice la Imitación de Cristo: “En cada acción, en cada pensamiento, deberías comportarte como si tuvieras que morir hoy mismo; si tuvieras la conciencia recta, no tendrías miedo a morir. Sería mejor estar lejos del pecado que huir de la muerte. Si hoy no estás preparado para morir, ¿cómo lo estarías mañana?” (1, 23,1).
A quien tiene el don de la fe, no le basta pensar en la muerte para ser reconducido a una reflexión más sabia sobre el sentido de la vida y, por lo tanto, a un modo diverso de vivir. De hecho, a la luz de la palabra del Señor, la misma muerte cambia la propia fisonomía quedando profundamente transformada: de muro insuperable contra el que se quiebran las esperanzas y las ilusiones del hombre, a paso que conduce al mundo eterno de Dios. “Para tus fieles, Señor, - así se expresa de modo inigualable la liturgia de la Iglesia – la vida se transforma, no se acaba; y disuelta esta morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en el Cielo” (Prefacio de Difuntos I).
Así, para el cristiano, el pensamiento de la muerte es siempre un pensamiento habitado por la resurrección de Cristo, primicia de la resurrección de todos nosotros. ¿Y no debería esto cambiar profundamente los criterios de nuestro vivir? Un hombre, que se declaraba no creyente, confiaba un día a un amigo sacerdote: “Yo no frecuento la Iglesia. Pero me sucede, a veces, con ocasión de la muerte de algún conocido, que debo ir al cementerio. Allí escucho a los sacerdotes decir: “¡Este hombre, esta mujer, resucitarán!” Yo miro a la gente, a mi alrededor. Nadie parece sobresaltarse. No se inmutan. Sin embargo, sé que son creyentes. Yo, que no creo en aquella locura, me digo entonces que, si creyera, habría tenido un shock terrible. ¿Entendéis? Habría que ponerse a gritar, saltar, romper con todo lo que se hacía antes. Si creyese, gritaría un « ¡Viva! » que repercutiría hasta los confines de la tierra. Y, en cambio, todo esto a ellos no les dice nada y cada uno sigue impasible en su lugar”. Cuando realmente se es hijo de la resurrección, esto se ve, ¡porque la vida se convierte en una vida de resucitados! Cada uno de nosotros debería poder decir: “Quiero ver a Dios pero para verlo es necesario morir” (Santa Teresa de Jesús); “No muero, entro a la vida” (Santa Teresa del Niño Jesús).
6. Jesucristo, Rey del Universo
Y al final de nuestra meditación nos detenemos en la contemplación de Cristo, Rey del Universo y Señor de la historia. Al final, porque la celebración de esta gran solemnidad concluye el año litúrgico. Y, sin embargo, parece claro que en todo lo que hemos venido diciendo estaba implícita la contemplación del Señor resucitado y vivo. Precisamente en Él, el Señor, es posible la santidad y se realiza la vida eterna con Dios. Es por Él que podemos entrar en relación de gracia con nuestros hermanos difuntos. Es frente a Él que ocurrirá el juicio de misericordia y de justicia para la salvación o para la condenación. Él es la resurrección y la vida que ha derrotado para siempre a la muerte. Es Él, Jesucristo Rey del Universo, el sentido de todo. Y es para Él que nosotros existimos, vivimos y morimos.
Para nosotros, por lo tanto, ¡vivir es Cristo! Ninguna otra persona o cosa. Y es por eso que la vida cristiana está orientada al mañana, es espera de lo que será o, mejor, de Aquel que vendrá. Cristo está presente y vivo en el hoy de la historia. Pero el régimen de nuestro ser con Él es aún el régimen de la fe. Y nosotros anhelamos la visión cara a cara, la posesión sin fin, la perfección del amor. ¡Qué bien lo habían entendido los primeros cristianos! Su ánimo se manifiesta en ese repetido grito de invocación que concluye el último libro de la Biblia: “¡Ven, Señor!” (Ap. 22, 17.20). Ese grito que ha resonado en los labios de los primeros cristianos y de las generaciones que nos han precedido no puede no resonar también en nuestros labios. Es el grito de la fe. El grito de quien ama al Señor. El grito de quien, en Cristo, ha encontrado el sentido de la vida. El grito de quien vive con esperanza y en la alegría de Dios. Es el grito de quien espera para el futuro la plenitud de la vida ahora pregustada. Es el grito de la Iglesia y, en la Iglesia, es nuestro grito. El Año Litúrgico se concluye así. Así se concluye también nuestra meditación. Así, a la luz de este grito, debe recomenzar nuestra vida.
***
Traducción: La Buhardilla de Jerónimo
Descarga: Texto completo
***
















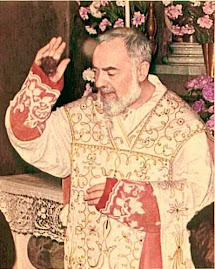










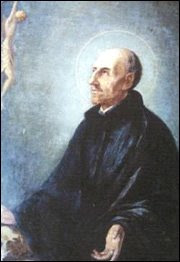




















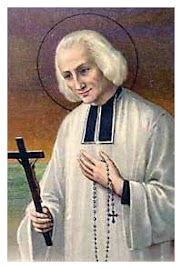












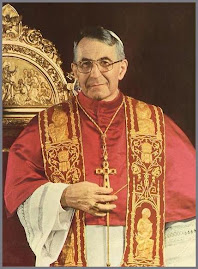

0 Comentarios:
Publicar un comentario