*
*
2. La conmemoración de Todos los Fieles Difuntos
El motivo que nos lleva a recordar a los fieles difuntos, después de haber contemplado la realidad del Paraíso, es totalmente lógico y comprensible. La vida de la Iglesia, que no se agota en el siglo presente, conoce también una etapa del todo particular que es la de la purificación, “donde –diría Dante – el espíritu humano se purga y se hace digno de subir al Cielo”.
En efecto, cuando el Abad San Odilón del Cluny (+1048) instituyó la Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos, tuvo la genial intuición de elegir como día litúrgico el inmediatamente sucesivo a Todos los Santos. Así se ponía de manifiesto que la Iglesia que está en la purificación ultraterrena ya es Iglesia de los Santos y que la suerte de aquellas almas está eterna e irreversiblemente orientada a la gloria del Paraíso.
Si nos acercamos con la atención debida al sentido de esta celebración litúrgica, descubrimos que en ella está presente un doble llamamiento para la vida de todos nosotros.
En primer lugar, nosotros, peregrinos en la tierra, somos educados en aquella relación de oración que se llama normalmente “sufragio” y que es una exquisita obra de caridad. Rezamos para llevar socorro espiritual a nuestros hermanos que están todavía en espera de lo que constituirá su eterna felicidad. Así redescubrimos la consoladora verdad de la Comunión de los Santos. En virtud de la vida de la gracia que nos acomuna, podemos ir en ayuda unos de otros: ya en la vida presente y también luego en la futura. Donde la gracia es patrimonio común, es derribada toda forma de separación. Entonces, el hombre puede comunicarse con el otro hombre en virtud de Dios que une sus vidas. Y la oración – particularmente la Misa -, el sacrificio ofrecido, la práctica de la limosna, el bien realizado, se convierten en medios de caridad, instrumentos espirituales para el intercambio de los dones de la gracia. Nuestra vida de caridad no podrá nunca estar completa si no contempla también el don generoso del sufragio. Si la caridad, que es el amor mismo de Dios vertido en nuestros corazones, nos lleva a acercarnos en el modo divino a toda necesidad humana, ¿no nos llevará a acercarnos también a la “necesidad de las necesidades”, que es la salvación eterna del hombre?
Además, para ir al segundo llamamiento que surge de la Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos, el estado de purificación ultraterreno de algunos hermanos nuestros recuerda que la purificación es ya parte necesaria de nuestra vida terrena. La ascesis, la penitencia, el sacrificio, no son palabras obsoletas ligadas a un tiempo antiguo que ya no vale la pena recordar. Aquellas palabras, aunque insertadas en un nuevo contexto cultural y en una sensibilidad diversa, siguen siendo vehículo de una verdad que es parte de la fe cristiana. El hombre es pecador y tiene necesidad de purificarse para poder acceder a la presencia del Dios tres veces Santo.
No hay duda. El primer camino de la purificación es el de la confesión sincera que obtiene de Dios la gracia del perdón. Sin embargo, la Iglesia nos recuerda que el pecado del hombre lleva consigo un daño espiritual que va más allá de la remisión del pecado y que otros caminos de purificación pueden reparar. Es por eso que la penitencia, en sus diversas formas, es desde siempre una de las prácticas vividas por los cristianos. Hoy, como ayer, nadie puede pensar en minimizarla. Y nosotros debemos añadirla en la agenda cotidiana de nuestro camino de fe.
3. La posibilidad del Infierno
Lo que venimos diciendo no estaría completo si faltara una palabra sobre esto que, ciertamente, suena duro a nuestros oídos y que, sin embargo, es necesario escuchar de tanto en tanto. Aludo al Infierno y a su dramática posibilidad como resultado de nuestra vida terrena.
¿Quién habla actualmente del Infierno? Y, en consecuencia, ¿aún vale la pena hablar de ello? La pregunta puede ser legítima. Pero es también legítimo preguntarse: ¿el no hablar de ello tiene la capacidad de hacer inexistente una verdad de nuestra fe? ¿No sería más sabio recordar que la vida es un recorrido temporal extremadamente serio y cargado de responsabilidad, como para comportar un resultado eterno que no está descontado para nadie? Al respecto, así se expresa el Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Iglesia Lumen Gentium: “Como no sabemos ni el día ni la hora, por aviso del Señor, debemos vigilar constantemente para que, terminado el único plazo de nuestra vida terrena, si queremos entrar con Él a las nupcias merezcamos ser contados entre los escogidos; no sea que, como aquellos siervos malos y perezosos, seamos arrojados al fuego eterno, a las tinieblas exteriores en donde «habrá llanto y rechinar de dientes»”(n. 48) .
Nadie quiere, con esto, dar menor importancia a la misericordia infinita de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Todo lo contrario. En verdad, la misericordia no podría resplandecer en todo su fulgor si no se percibiera la dramaticidad del pecado del hombre y la posibilidad de que tal pecado conduzca a una situación irrevocable de lejanía de Dios.
Porque precisamente de eso se trata cuando se habla del Infierno. No podemos estar unidos a Dios si no elegimos amarlo. Y no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra el prójimo, o contra nosotros mismos. No es Dios quien retira de nosotros Su misericordia sin límites sino que somos nosotros quienes hacemos imposible, con nuestro arraigarnos en el pecado mortal, que Dios pueda acogernos cerca de sí. “Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra «Infierno»” (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1033).
En este tiempo litúrgico, debemos pensar un poco en el Infierno. Y debemos pensar en esto no para vivir en un estado habitual de angustia y de miedo, sino para reencontrar algunos elementos de nuestra vida de fe que, de otro modo, corren el riesgo de permanecer en la periferia de nuestro horizonte espiritual y, poco a poco, ser eliminados. ¿A qué me refiero?
En primer lugar, a la gravedad del pecado en todas sus formas. El hombre moderno, trágicamente –debemos admitirlo – ya no llega a percibir la gravedad del pecado. Sobre todo en relación al misterio de Dios. A lo sumo, el hombre de nuestro tiempo está pronto a reconocer la gravedad de algunos actos que son realizados contra el hombre, contra la sociedad, contra la naturaleza en sus diversas expresiones. Pero ya no llega a intuir la enormidad de la culpa en cuanto herida hecha al amor de Dios. Y, en verdad, es precisamente esta dimensión la que hace del pecado una realidad “terrible”. Todo pecado es un acto contra Dios. Un acto que parte del hombre, pero al cual el hombre es luego incapaz de poner remedio con sus fuerzas porque provoca un daño infinito. ¿No es éste, quizás, el motivo profundo por el que la salvación del hombre podía provenir sólo de Dios, de un Dios que tomase sobre sí el pecado del hombre? Recordar esto significa gustar, en toda su fuerza de consolación, el misterio de la misericordia de Dios. No temamos, entonces, pensar en el Infierno. No omitamos considerar la gravedad de nuestro pecado. Y desde aquí podrá surgir la maravilla auténtica por la infinita bondad del Señor.
Y así llegamos a un segundo elemento de la vida espiritual que la reflexión sobre el Infierno nos ayuda a no perder de vista: la necesidad de una conversión cotidiana. La percepción de la realidad más intima del pecado y de sus consecuencias es con frecuencia el punto de partida de una vida de santidad. No hay duda: tal punto de partida está con frecuencia y sobre todo constituido por el encuentro con el misterio de la misericordia de Dios. Pero es indudable también que tal encuentro ocurre verdaderamente donde la percepción de la misericordia de Dios no está separada de la conciencia del propio pecado y de la posibilidad del fracaso irremediable de la vida. En este tiempo litúrgico, entonces, la renovada meditación sobre la verdad de la condenación eterna y del pecado sirva de estímulo para reencontrar el impulso para una conversión auténtica y sin titubeos.
***
Traducción: La Buhardilla de Jerónimo
***
















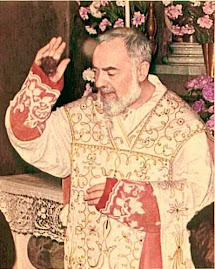










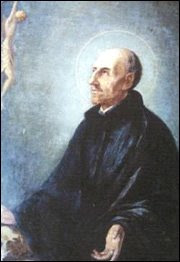




















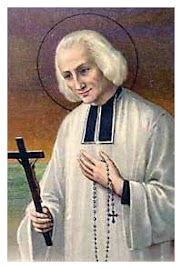












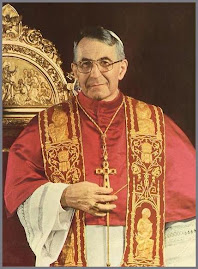

0 Comentarios:
Publicar un comentario